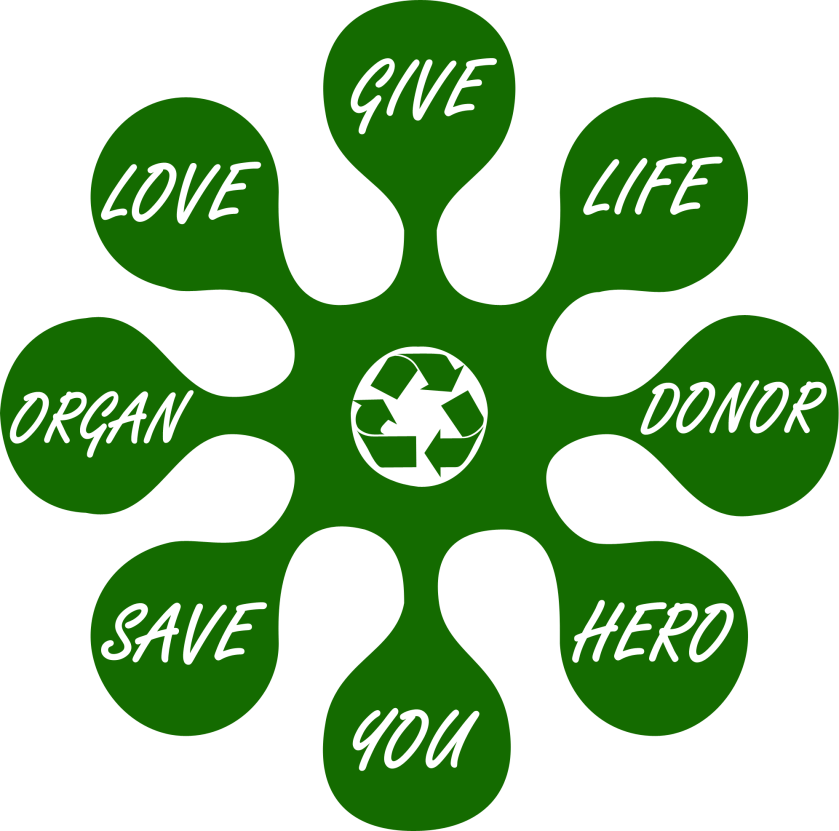El otro día, faltando apenas quince minutos para terminar una guardia mala como pocas, me llamaron para una consulta en la zona reservada para críticos en Urgencias. Confieso que tenía tantas ganas de bajar como arrancarme las uñas una a una sin anestesia, pero, aparte de obligación, el médico que requería mi opinión es bastante mejor que yo en todos los sentidos y es de fiar, muy mucho. Si él tiene dudas, no quiero pensar los demás, entre los que me cuento, claro.
El otro día, faltando apenas quince minutos para terminar una guardia mala como pocas, me llamaron para una consulta en la zona reservada para críticos en Urgencias. Confieso que tenía tantas ganas de bajar como arrancarme las uñas una a una sin anestesia, pero, aparte de obligación, el médico que requería mi opinión es bastante mejor que yo en todos los sentidos y es de fiar, muy mucho. Si él tiene dudas, no quiero pensar los demás, entre los que me cuento, claro.
Cuando llegué allí, un abuelito comatoso estaba debatiéndose ya sin fuerzas entre seguir con vida o entregarse sin remedio al Destino. Un fumador de largo recorrido llegaba a su fin intentando buscar el aire como hacen los peces fuera del agua; una imagen que sigue persiguiendo mis sueños. Menos mal que la Medicina tiene un arma muy antigua pero extremadamente útil a mano, y las nuevas tecnologías de ventilación nos permiten ganar un poco de terreno a una insuficiencia tan vital del que depende el aire que respiramos.
Por supuesto, el paciente ya llevaba bajo tratamiento cerca de un día entero, con poco éxito, he de añadir. La imagen de aquel abuelito, casi nada, pequeño y delgado, con aquella máquina que no le servía para mucho, no era muy halagüeña. Era por él por el que mi amigo y colega dudaba. Revisando su historia, y según su opinión, no era candidato a ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que es donde yo trabajo. Sólo con verlo, estuve de acuerdo con él. Era muy difícil que aquel paciente remontase una situación a todos luces imposible puesto que ya no había mejorado con los tratamientos más avanzados que se podían dar en Urgencias.
El problema parecía residir más en la familia que en el criterio del médico: él me pedía que lo acompañase a hablar con los familiares para ayudar a aclararles lo obvio: que ya nada había qué hacer, sólo intentar que su pasaje a la muerte fuese lo más serena y digna posible, algo en lo que, tanto él como yo, estamos completamente de acuerdo.
Muy bien, cansado como estaba, allá fui. Al final, por otros problemas en Urgencias, yo solo hablé con la familia. Respirando hondo, me acerqué a ellos, me presenté y les expuse el caso. Suelo ser terminante en estos asuntos, aunque cordial. Creo que una explicación clara facilita cualquier malentendido; y suelo estar abierto a preguntas, mas no a proposiciones. Una vez, la hija de un abuelo más que abuelo (se acercaba a los cien años), se empeñaba en ingresarlo en la UCI, algo a lo que todos los médicos nos oponíamos. Pero como yo era el titular de Intensivos, fui el que habló. De entrada, me niego a pelear con cualquiera, y mucho menos con familiares. Una vez explicado el caso a esta señora, claro me quedó que no lo entendía o que no lo quería entender, da lo mismo. Tanto se empeñó que pidió que se ingresara en la otra UCI del complejo, puesto que yo me negaba rotundamente a hacerlo. Saqué mis galones y le expliqué que mi colega haría lo mismo que yo, puesto que ambos como especialistas teníamos estos puntos muy claros. Al final en aquel espinoso asunto reinó la cordura (porque todo el equipo médico formábamos un bloque compacto) y firmé sin que me temblara el pulso la orden de no ingresarlo en UCI. Esta vez no necesité llegar tan lejos.
Lo más razonable en estos casos es hablar claramente de la situación del enfermo, es decir, la nula respuesta a los tratamientos, y dibujar con todo detalle qué es lo que le espera si ingresase en una unidad como la UCI. Soy consciente de la importancia de los familiares, pero no están nunca por encima de mi trabajo, de mi juicio y valoración. Por más argumentos que empleen, no doy mi brazo a torcer… ¿Puedo equivocarme? Si me dieran un euro por cada vez que meto la pata, estaría ahora en una isla del Caribe abanicándome bajo una palmera. Todos lo hacemos. Pero hay situaciones de una claridad meridiana. Llega un momento en que es necesario parar. Porque si no lo hacemos, podemos lanzar al paciente (y a su familia) a una agonía eterna, pues sólo conseguimos retrasar lo inevitable. Allí donde la sabia Naturaleza decide parar, prefiero secundarla a oponerme a ella, ya que solemos salir perdiendo a todos los niveles: el Enfermo, la Familia y el Estado, con todo el dinero que eso supone (sí, hay que pensar también en eso.) Este caso era similar a muchos otros, así que no temía equivocarme.
La familia entendió rápidamente lo que ingresar al paciente en la UCI significaba: retrasar un final evidente, separarlo de su familia, y una muerte solitaria e (a pesar de todos nuestros cuidados) indigna. Un enfermo que llega moribundo a Urgencias (ya hablaré algún día de lo muy necesario que es que cada enfermo muera en su propio hogar), si no hay nada por lo que luchar, lo más digno y hermoso es que muera rodeado de sus seres queridos, que los oiga despedirse, en esa burbuja protectora que sólo crea el amor, en un lugar tan impersonal como un hospital. Eso es lo que yo entiendo por una muerte digna: una vez apagado el dolor, una vez envuelto en comodidad, ese pasaje tan triste se cumple con rigor y dignidad, como rito que es.
Suelo emplear siempre la misma imagen, muy gráfica y un poco dura, lo reconozco. Pero a veces hay que recurrir al shock para zarandear la conciencia de los pobres familiares que llevan horas sufriendo, con dolor e incomodidad, por su enfermo. A veces pienso que con el tiempo me hago un poco más duro, más rocoso. Puede ser. Pero no lo creo realmente. Lo que sí me hago es más firme en mis convicciones, en mi búsqueda por la excelencia en el trato y en lo mejor para todos: pacientes, familiares y hospital. En este caso surtió el efecto deseado, y cuando llegó mi amigo y colega, el asunto estaba zanjado. Ambos suspiramos y sonreímos, una vez fuera de la mirada inquisidora de los familiares, y volvimos junto al paciente.
Allí estaba el pobre pajarito. Ya en coma, sólo quedaba ayudarlo en la incomodidad, mejorar su trayecto, apoyarlo en su viaje. Le di órdenes a una veterana enfermera, que se había afanado en su cuidado el día anterior, y que volvía a llevarlo. Cumplió su cometido con diligencia, como tenía por costumbre, pero antes de irme, arrastrando mi cansancio ya demasiado evidente para todos, me interpeló el motivo de mi negativa a ingresarlo.
Cuando se lo expliqué, me miró con esa forma única que tiene y me dijo:
– Desde que cambiaste de gafas, parece que todo lo ves diferente.
Entendí la indirecta. Con la reserva de humor que aún me quedaba, le respondí que cada vez veía peor y por eso estaba tan seguro de lo que hacía. Todos reímos ambas ocurrencias y me despedí con la sana intención de no volver más por ahí aquella mañana.
Mientras subía por las escaleras a entregar la guardia, me quedé pensando en su comentario. Cuán diferente somos los profesionales de la Salud. Entiendo que ella se afanase por cuidarlo (y lo hizo maravillosamente) pero no se daba cuenta que nuestro trabajo, para bien o para mal, a veces da unos frutos y, a veces, otros. Y todos son válidos, porque todos están abocados a cuidar de nuestros enfermos, y, al menos para mí, el velar el tránsito a la Muerte es tan importante como mantener brillante la llama de la Vida.
Me hubiese gustado explicarle mi punto de vista sobre la Vida, la bella continuidad que la caracteriza, en la que considero al Nacimiento y a la Muerte meras estaciones de un viaje que va y viene de continuo. Me hubiese gustado hacerle entender que yo apreciaba su trabajo más allá de sus resultados, porque que yo valoro más el trabajo por lo que cuesta que por su mero final… Pero hubiese sido en vano. Hay momentos en los que la insistencia sólo genera rechazo y quizá éste era uno de ellos. Ya estoy acostumbrado a que la incomprensión anide entre nosotros, ocupando su lugar en la rueda de los acontecimientos junto con el enfrentamiento, la guerra, la adulación o el error. Y no me parece mal: en ese tira y afloja, en esa tensión, la chispa por hacer bien nuestro trabajo navega cómoda, y los resultados hablan por sí mismos.
Qué difícil resulta a veces vivir en una escala de grises. Mantener inhibida esa inmediata reacción que tenemos a explicar nuestro punto de vista, a defender nuestras decisiones, a justificar nuestras acciones, puede ser agotador. Pero es necesario en el continuo fluir de las cosas. A veces encontramos puntos de encuentro, a veces sólo choques frontales. No importa. En ese constante juego, la Vida sigue en nosotros y a través de nosotros. Y, ya sólo por eso, las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones viajan con nosotros en cada guardia, en cada paciente, en cada familiar y en nosotros mismos… A veces somos los malos, a veces los héroes… Así es la Vida…, ¿no?